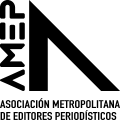Por Gisela Mancuso
“Una máquina puede hacer el trabajo de cincuenta hombres,
pero no existe ninguna máquina que pueda hacer el trabajo
de un hombre extraordinario”.
Cuando todavía con los recuerdos intactos de la portátil en la oreja de mi padre y de nuestras idas los domingos a la minúscula popular de Lamadrid, vivía yo, cerca y socia del Amalfitani, hincha de boca, con mucho trabajo, pero con una profunda soledad interior, no entendía.
No entendía por qué centenas de personas acampaban sobre las veredas, cuadras y cuadras que se hacía una que desembocaba en la Iglesia de San Cayetano.
No entendía —ni con mis tantos recuerdos de una religión que antes había estudiado, pero que ahora era menos escrita que reescrita adentro de mí— qué hacían ahí todos esos seres, cada víspera del 7 de agosto, temblando de frío, convidándose mates, cubiertos con frazadas, lágrimas y esperanzas.
¿Sería que —aunque como ahora que no creo en un modo de ser religioso sino después de una búsqueda y un modo solamente y ante todo de ser—, yo no entendía que esa gente buscaba ese tipo de dignidad que no se vasta en el adentro y que requiere el reconocimiento del otro?
Trabajo. Buscaban o agradecían el trabajo. Y entonces, chica de barrio, por esas cosas de chica de barrio que no se exudan aunque estudies libros importantes o conozcas otras metrópolis, fui a transpirar la camiseta de mi interior descreído, una mañana, con sol, a la Iglesia.
-Era la primera vez que conocía a San Cayetano, que lo miraba a los ojos, que él me miraba a los ojos, a pesar de las espigas que tantas veces me habían regalado con su estampa.
Y no sé si creí que Él o el sencillo Jesús colgado me darían algo más que la ratificación de que estoy en este mundo para superar reveses, para buscar sentidos, para dejar huellas, equivocaciones y algunos buenos actos, para irme al final. Irme sin toda la escritura que se viene ajetreando en mis manos desde los tiempos en que, con panchos y gaseosas, hacía de cuenta, al lado de mi papá, en un rústico escalón de cancha, que me importaba mucho que ganara Lamadrid.
Nunca entendí, y hasta critiqué la fe desmedida de quienes apostaban sus días, sus madrugadas de invierno, debajo de una carpa que con el viento hostil se tambaleaba en las esquinas. Hasta que entré a la Iglesia, y vi a ese hombre, del otro lado de la ventana sin vidrio, en el confesionario; hasta que vi a esa mujer dejando una lámina dérmica de su mano en el vidrio que la separaba de Cayetano; hasta que vi a Jesús y sus sombras, y las flores, los rosarios, el silencio de una mañana llena de palabras rumiantes.
Cada uno acaso encuentra el camino hacia su estrella y nadie es más fuerte o más débil en función del sendero que escoge. Estamos quienes nos sorprendemos de ese refuerzo interior que de pronto se despunta cuando entramos a una Iglesia y los techos son tan altos que encontramos el límite de todas las cosas. Y están quienes confían su discurso balbuceado en una oración devota a una figura quieta que moviliza la fe de quienes han perdido, de quienes están queriendo ganar, y de quienes simplemente peregrinan para agradecer. No entendía, aun con tantos recuerdos de barrio, por qué cada 7 de agosto tanta gente se agolpaba para entrar a una Iglesia sin pretensiones de ornamentos, sencilla, cálida, inmensa casa de todos. No entendía.
Hasta que un día, que no fue de agosto, pero fue un día, entré. Entré y fue como haber entrado a mi altar, a mi alfombra, a mi fe ciega en las potencialidades que todos tenemos, en el poder que, en el mejor y más hermoso sentido de la palabra, todos poseemos para reverdecer incluso después de una tormenta, incluso después de haber deambulado como una hoja seca de otoño.
No me arrodillé, no me persigné, no hice la señal de la cruz con agua bendita, ni siquiera comprendía la nueva letra del Credo y, sin embargo, creí. Creí en todas las cosas de este mundo y en el alma que un día nos inventó. Creí entonces también en todos ellos, que ofrendan una larga espera a la intemperie para ingresar a una gran casa hecha de burbujas gruesas de suspiros y alientos. Gisela Vanesa Mancuso [email protected]