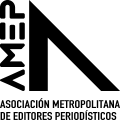7 de septiembre, 2021
Un particular relato de viaje en primera persona
Diarios: registro textual de los tiempos que corren. Cinco escritores: Martín Kohan, Mariana Enriquez, Gabriela Cabezón Cámara, Camila Sosa Villada y Pedro Saborido. Este proyecto del Centro Cultural Kirchner es una forma de resistencia: el pensamiento no se detiene. La pandemia coloca a la humanidad en una situación extraña, un estado de alta velocidad y de estancamiento a la vez que amenaza con superar la capacidad de acción y de reflexión. El aislamiento de los cuerpos no nos deja en soledad.
Gabriela Cabezón Cámara se sube a su auto acompañada por sus perros, toma la ruta y se dirige a su casa, unas horas antes de que el gobierno nacional decrete el aislamiento social obligatorio. Los cuatro episodios que firma son la crónica de ese viaje, de los días que siguen en una vida cotidiana modificada por los acontecimientos y por las conjeturas. Un registro de la experiencia detenida y del pensamiento, que fluye en apuntes sobre el presente.
Episodio 1: Los elefantes se emborrachan en cuarentena
Yacen relajados, culo con culo, con las orejas y las trompas
plegadas, las patitas gordas dobladas. Se los ve medio rosados sobre la tierra
roja, rodeados de arbustos verdes de té. Sonríen. Parece que hace un rato, con
otros doce, se tomaron treinta kilos de vino de maíz. No sé qué es eso, pero
parece que pega porque me imagino que no cualquier cosa voltea a catorce
elefantes. Mientras freno y acelero lento en la fila del peaje de Hudson pienso
en ellos. Es un rato nomás de fila horrible de autos bajo un cielo
esplendoroso. Después, pasamos el control sanitario: una fila larga de
policías, personal de Vialidad, gendarmes, médico. Todos uniformados. Y los
periodistas con sus micrófonos y cámaras y móviles que le habrán caído como
langostas al trigo al tipo que manejaba con fiebre que voy a ver más tarde, en
un rato, cuando llegue a casa veloz porque hoy, después de que pasamos el
cordón sanitario, voy rápido. En general, siempre, es decir cuando no hay
control sanitario, voy más o menos lento por la ruta. Me distraigo fácil. Hoy,
por ejemplo, pude ver un ternerito que sería, especulé, recién nacido: tenía
las patitas un poco combadas, como si no fueran del todo sólidas, por el
esfuerzo nuevo de estar parado ahí en un campo de los que todavía hay al
costado de la Ruta 2. Pasamos el control sanitario que estaba justo en el peaje
de Hudson. La policía, que apenas pasé la barrera y bajé la ventanilla me
saludó con un “buenas tardes, señor, eh, disculpas, señora”, no juzgó que yo,
ni mis cinco perros, tres de los cuales se amontonaban conflictivamente en el
asiento del copiloto, ameritáramos inspección médica. “¿A dónde se dirige?”, me
preguntó. “A Abasto, La Plata”. “¿A dónde?”. “Abasto, La Plata”, repetí, y ella
movió la mano en señal de avance, avance, Abasto La Plata está bien y listo,
ahí salimos a todo lo que da el fitito, mis perros y yo, que pasamos el control
sanitario mientras, ahora sí, casi todo lo sólido se desvanecía en el aire
prístino como pocas veces pero menos prístino que mañana. Como el agua de los
canales de Venecia. Como la atmósfera china. Como la libertad de los elefantes
de Yunan que, ausentes sus cuidadores por el coronavirus, pudieron elegir y
eligieron vino. Yo también elijo vino, hermanos elefantes, así que paso por el
supermercado del pueblo antes de ir a casa. Hay un policía en la puerta y los
trabajadores andan con barbijos y guantes de látex. Cigarrillos quiero también
aunque hace mucho que no estoy fumando. Y chocolate aunque tengo el hígado poco
combativo y Coca Cola aunque Coca Cola me parezca de lo peor que hay en el
mundo. Ganas de intoxicarme tengo. Ganas entusiastas de entusiasmo raro pero
entusiasmo al fin. Consigo todo. Y con tarjeta aunque no sepa muy bien cómo voy
a pagar la tarjeta el mes que viene: soy monotributista y hace algunos años que
logro sufragar mis gastos, modestos ellos, con tranquilidad a condición de que
mantenga la modestia. No me quejo: es una modestia que no es molestia, una
modestia serena, con pocas angustias. Pero la pandemia hace tambalear un poco,
no sé cuánto, mi estructura económica. Mi estructura económica es mi cuerpo,
como la de tantos, como la de la mayoría, y de mi cuerpo básicamente las manos y
la cabeza: escribo, hablo en clase. De esa clase de trabajadores que están al
día y a veces le corren un mes atrás al tiempo y algunas otras veces menos, un
mes adelante. Y ahora quién sabe. Y no me refiero al pago de mi tarjeta el mes
que viene, me refiero a casi todo. Quién sabe nada ahora. “Todo lo sólido se
desvanece en el aire; todo lo sagrado es profano, y los hombres, al
fin, se ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de
existencia y sus relaciones recíprocas”. Marx lo escribió en el Manifiesto
Comunista, en 1848, y hablaba del capitalismo que transformaba a
velocidades inauditas todo lo que tocaba. Y tocaba todo. Pero no sabía, Marx, y
eso que algo de la ruptura de la circularidad de la relación de humanidad y
planeta vio –ah, la alienación, cómo si no fuéramos parte del planeta–, hasta
qué punto transformaría todo, incluso la corteza de la Tierra, y su atmósfera,
no sabía que sería una fuerza geológica el capitalismo. Que transformaría todo
pero todo-todo, hasta el agua y el aire, que ocasionaría una extinción masiva.
Sabía, eso sí, que ocasionaría su propio final. No sabía que en ese final
probablemente se llevaría puesto todo lo que vive en este mundo, incluyéndonos.
Pero hoy lo que se desvanece en el aire son todos los planes que teníamos para
este año y tal vez para el que viene y para el otro y para el otro también,
mientras los canales de Venecia se vuelven prístinos y llenos de peces y
cisnes. Y miles de millones de chinos, si asoman las cabezas por las ventanas y
se sacan los barbijos, respiran aire limpio. Y los elefantes se emborrachan,
tal vez porque festejan poder ser sin ser sometidos a ningún humano. Porque
pueden andar por el mundo sin miedo por un rato. Como los cuises que, a veces,
cuando no anda nadie, más en invierno que en verano, me encuentro en la cuadra
de casa, toda de tierra y con árboles que se le vuelcan encima, los encuentro
haciendo cosas con sus manitos como si la calle fuera de ellos porque no hay
nadie más que ellos y los pájaros y entonces la calle es de ellos y de los
benteveos. Unos pocos animales –algunos de los silvestres, los que no son
objeto de la industria alimentaria que es una máquina de tortura sin fin que
les arrebató a los animales incluso las breves vidas que vivían antes de ser
sacrificados, que les depara solo tortura desde que nacen hasta que los matan–
liberados por un ratito del infierno que el capitalismo les tiene destinado
como única posibilidad de vida. Pero la regla, lo de siempre, desde que se
inventó la industria alimentaria contemporánea, lo que fue y será, es el
infierno. Los hermanos elefantes bebiendo, los hermanos pingüinos paseando por
el acuario que los tiene encerrados la vida entera son postales excepcionales.
Lo que rige es la tortura o la muerte por inanición o la persecución sin fin,
la masacre.
Y sigo la conversación con mi amiga que vive en Francia: “¿Y te imaginás la
violencia en las casas? ¿Con los chicos y las chicas? ¿Contra las mujeres? ¿Te
imaginás toda la gente que vive en la calle, la que cartonea, la que vive de a
diez en una pieza?”. Mi amiga se imagina toda esa violencia estallando en un
encierro puertas adentro, en el seno de la familia, en el seno de la célula de
la sociedad –la célula asolada por el virus biológico y castigada por el
extractivismo brutal–, toda esa violencia que, generalmente, se disipa en
otras: las del trabajo, las de las condiciones del trabajo, las del pago por el
trabajo, las del viaje al trabajo, las del aire sucio, la de falta de tiempo
para nada que no sea la urgencia de subsistir. Se disipa, esa violencia, en la
ausencia, en apenas cenar y dormir en la casa familiar, en no estar siquiera en
sí. Toda la familia unida y encerrada en una casa. Si creyera en algún Dios,
rezaría o le haría ofrendas para pedirle que esa violencia no estalle en las
casas. Pero no hay más Dios. Y donde todavía hay, o donde volvió a haber, como
en los templos, el milagro del alcohol en gel cuesta mil pesos. Es que pasamos
el control sanitario –¿qué género más que la distopía puede haber después de un
control sanitario?–, pasamos el control sanitario y la economía se cae a
pedazos y la policía nos controla acá y en todas partes y fumo como ha de estar
fumando cualquier vieja en Roma en este momento sabedora de que si se enferma
se muere porque el sistema sanitario de su país no da abasto y dejan morir a
los viejos y qué ganas de morir fumando. Y en silencio. ¿Pensará la señora en
qué curioso la barbarie en el corazón de Europa, en la cuna de Occidente?
¿Pensará la señora en subirse a un barco, tal vez tenga un velerito, con sus
amigos para irse de ahí? ¿Pensará la señora en los barcos llenos de refugiados
que su país deja naufragar? ¿Pensará en la guerra, en las dos guerras, las que
vivieron sus padres y sus abuelos? ¿Se sentirá siria? ¿Descartable, extranjera en
su propio país? ¿Pensará la señora mientras fuma en los 37 mil millones de
euros que el Estado de su país le recortó al sistema de salud pública? ¿Se
preguntará a dónde fue ese dinero? ¿Lo vinculará con el fenómeno paralelo de
todos los recortes de estas últimas décadas? Los 26 gigamillonarios que tienen
más riqueza que 3.800 millones de personas, que más de la mitad de la
humanidad. O en el 1% de garcas que tiene el doble de riquezas que 6.900
millones de personas, que casi toda la humanidad. Y ahora este virus raro que
mata pero no mata a tantos pero igual paraliza todo. O casi todo. Un virus
biológico, una pandemia –que es ya una infodemia, una pánicodemia– paraliza la
economía mundial. Hablan de una crisis de la magnitud de la del ‘30, mayor
incluso. Nadie sabe cómo salir, dicen. Del mismo modo que nadie sabe cómo parar
antes de que el cambio climático nos extermine y siguen extrayendo petróleo y
quemando combustibles fósiles y deforestando selvas. Eso que dice Jameson, eso
de que es más fácil concebir el fin del mundo que el fin del capitalismo.
Repartir: tendríamos que repartir la riqueza, que compartirla. Pasamos el
control sanitario y fuimos al súper y al quiosco y usamos la tarjeta tal vez
imprudentemente y llegamos a casa y los perros como siempre me abrumaron en la
esquina y les abrí la puerta del fitito y corrieron a toda velocidad –Roja con
sus dos patas y media– y los cuises se escondieron y entré a casa y fui a
chequear los zapallos y los repollos que crecen locamente, vertiginosamente y
los miré con vértigo y alegría y con elefantes borrachos en la cabeza y decidí
que mañana voy a ir a la ferretería, el presidente dijo que van a estar
abiertas –qué suerte que sea Alberta el presidente de la pandemia– y voy a
comprar un pico y voy a abrir la tierra para agrandar la huerta y voy a ver
cómo aparecen las lombrices coloradas y los bichos bolita y cómo crecen las
plantas y voy a ver si encaro el gallinero porque hace mucho que quiero vivir
así, cuidando de huerta y gallinero, y porque la cuarentena empezó esta noche y
entonces los planes se vinieron abajo y Caro no va a poder venir mañana y todos
estos días, todos los que dure el aislamiento, voy a estar acá sola con los
perros y voy a ver si puedo salirme del virus biológico y del otro virus, el de
las redes, que nos secuestra la cabeza y nos extrae y nos extrae información
como le extrae el silicio a las entrañas de la Tierra y voy a buscar mi tesoro:
un rato de silencio y de quietud. Paro. Mañana paro como casi todo para. No les
peguen a sus hijos. No les peguen a sus mujeres. Paremos y repartamos de nuevo,
compañerxs, camaradas. Y festejemos con los hermanos elefantes, dejémonos caer
borrachos y sonrientes sobre una tierra roja, rodeados de plantas de té, al
sol.
Episodio 2: El capitalismo está
desnudo
Ahora que las miro otra vez, estoy intentando escribir hace rato y ni mi cabeza ni esta computadorita de emergencia cooperan, ahora que las miro las veo: parecen un pedido de tregua las remeras blancas que lavé antes de ayer y que todavía están colgando en una soga que até del ciruelo a un poste. Las remeras cuelgan como pidiendo tregua y obtienen apenas la del viento hace ya dos días y yo no sabría decir si el tiempo pasa lento o rápido pero ahí siguen y yo no sé qué hice, nada, casi nada, pero no tuve tiempo de sacarlas y acá estoy y ahora que las miro las veo y me quedo mirándolas un rato largo, una bandera blanca combándose por su propio peso adelante, entre las hojas del ciruelo que son tan verdes sobre el tronco tan oscuro y las más claras y afiladas de cañas de bambú. Ahora que las miro y las veo a las remeras digo tregua y pienso que no sabría a quién pedírsela: los que podrían darla no la dan nunca, esos siempre están en guerra, y el virus no entiende negociaciones tampoco. Tregua, digo, y voy a descolgar las remeras que voy a tener que volver a lavar, mañana, me digo también, y con la técnica del jabón blanco y el sol porque la lavandina matará al corona pero a algunas de las manchas de mis remeras ni siquiera las arañó: ahí están, llenas de sí, manchas manchadas, como si nada. En algunas reconozco las huellas embarradas de mis perros y en otras no reconozco nada más que el color oxidado. Ha de ser tierra también. No tengo lavarropas y no importaba porque el lavadero del pueblo es bueno y barato y lo atiende una señora encantadora pero bueno, cuarentena. Y tierra. La tierra está yendo bien: ayer le di una palada a un montoncito que hay alrededor del pozo del compost y vi las lombrices ahí donde hasta hace un poco más de un mes no había nada más que suelo endurecido que no se abría más que para algún que otro pasto duro y ahora ellas tan vivas y anilladas, húmedas, del color del lodo, retorciéndose sobre sí mismas o hacia afuera, no sé; las cubrí inmediatamente. No sé de lombrices pero con solo mirarlas, tan húmedas, tan oscuras, tan parte carnosa de la tierra, se hace evidente que el sol no es lo de ellas. Y hay sol ahora: una de las pocas cosas que pude hacer desde que empezó la cuarentena fue podar algunas ramas de los ligustros que acá crecen y se comen todo, hacen bosquecitos, y en verano, en algún momento del verano, ya no recuerdo cuándo, está siendo tan largo este verano, cubren toda la tierra y todo el pasto con sus florcitas blancas, diminutas, como una nevada alegre y perfumada cubren todo. Pero al pozo del compost le creció un ramillete de cachorros de zapallos, los tallitos estirados hacia el sol, las hojitas cotiledóneas, redonditas, el gesto entusiasta y confiado de todo cachorro, los cachorros de zapallo tiernos hacia la luz. Corté algunas ramas para no defraudar su confianza. Unas cuantas. Logré arrastrar, son pesadas, un par hasta el fondo. Las demás esperan que me haga un hueco en este tiempo para ser trasladadas y apiladas ahí al fondo donde las apilamos. Y las remeras tan blancas desde acá y tan quietas, se mueve solo lo liviano, las hojas del sauce, las de las cañas violetas, las remeras pesan, quieren caer al piso, entregarse a la gravedad, no soportar más la tensión de estar colgadas. Piden tregua y no hay porque no sé qué es lo que hay en este tiempo de suspensión: tengo la cabeza suspendida y queriendo caer hacia algún lado pero sin saber, ¿qué centro de gravedad tenemos hoy, adónde caeríamos por nuestro propio peso, cuál es nuestro propio peso? Los animales extraños que somos no tenemos tregua. Tregua tienen las mariposas que se agitan en pequeñas bandadas acá, las abejas que volvieron y se sumergen oscuras en las bignonias rosas o se posan en las margaritas que crecen en arbustos, tregua tiene la liebre que se anima a deambular por el jardín, tregua tienen los pájaros que andan volando y a los saltitos, tregua tienen los perros que corren desatados o se dejan estar entre los yuyos al sol, las chicharras que chillan como locas de felicidad, los grillos que hacen lo suyo a canon y contracanon todas las noches y toda la noche. Extraño las luciérnagas de la primera parte de este verano interminable, la delicia de verlas flotar como una alfombra mágica hecha de puntos sueltos, la pequeña congoja de verlas morir en el suelo, panza arriba, con la luz constante: las luciérnagas se mueren con la luz prendida, sin intermitencias, como si quisieran usarla toda antes de apagarse para siempre. A lo mejor quieren, quién podría saber qué quieren las luciérnagas. Qué quieren los animales. No sabemos. Arriesgo que en principio vivir su vida en paz, como casi todes nosotres. Pero para estos animales que somos no hay tregua, como no hay tregua para mis remeras blancas, para mi bandera sucia acá adelante, no hay tregua porque no las voy a dejar caer y apenas las descuelgue las voy a lavar otra vez. O a lo mejor no, a lo mejor pasan otros dos días amontonadas sobre una silla: va a llover. Como sea, ni las remeras ni nosotres tenemos tregua. Las remeras, la ropa toda que tengo que lavar, me llevan a pensar la desnudez. Para mí sería más fácil, me gusta más bañarme que lavar ropa a mano pero están mis amigos vecinos y después de la lluvia va a hacer frío así que descarto la desnudez y lo que emerge en mi cabeza es Hans Christian Andersen y la colección de libros de Sigmar que me regalaron mis padres, mis padres eran trabajadores, no tenían libros, no tenían plata para nada que fuera suntuario pero vieron que a mí me gustaban y habrán ajustado por otro lado y me regalaron los libritos esos hermosos de tapa dura y dibujos que ahora puedo pensar relacionados con una estética del primer Disney. De El traje nuevo del emperador me acuerdo, de cómo ese tirano amante de los suntuosos vestidos, amante de llevar puesto en el cuerpo todo el esplendor de su poder, de performarlo diríamos hoy, es engañado por unos estafadores que le prometen hacerle uno con una tela maravillosa que no podía ser vista por los necios ni por los que no merecían sus cargos y de cómo todes, por miedo a perder su trabajo o a ser objeto de la cólera del emperador, decían qué pieza única, qué tela maravillosa ahí donde no había nada y el emperador mismo, cuando supera el miedo de no ver la tela él tampoco, de no ser digno de su poder, va a ver el vestido y no ve nada pero festeja para que nadie sepa que es necio o que no merece su cargo y todes aplauden y le aconsejan al emperador que estrene el vestido en el próximo desfile, en la próxima puesta en escena del poder imperial, y el emperador acepta y acepta toda la ceremonia de ser vestido mirándose al espejo y viendo nada, solo su cuerpo desnudo, sin más atributos que el de cualquier hombre desnudo, y se dispuso a salir en su carruaje y salió y la gente gritaba qué traje tan magnífico, qué bordados exquisitos y aplaudía y en medio de los aplausos se escuchó a une niñe que gritó pero si el emperador está desnudo y, esto no lo dice el cuento o no recuerdo que lo diga, todes empezaron a reírse a las carcajadas y el emperador a intentar cubrirse y a gritarle a su cochero que se apure, que lo saque de ahí, que lo iba a colgar si no azuzaba a los caballos y el cochero que fingiría gritar y latiguear a los pobres animales pero sin hacerlo del todo bien porque ¿quién no quiere disfrutar un rato de la caída del tirano? Y a lo mejor por eso, porque estamos viendo al tirano desnudo es que los días implosionan, estallan, se derrumban sobre sí mismos, se autofagocitan y nosotres así, suspendidos en un tiempo sin tregua, un tiempo que no sabemos bien de qué está hecho pero que no sigue el ritmo que nos ha conformado hasta ahora, un tiempo chicloso, viscoso, apelmazado, casi sin aire este tiempo lento y veloz, el tirano está en bolas, camaradas, ¿lo ven? ¿A qué nos han sometido para que vivamos conformes un mundo que no tiene más idea del futuro que la muerte? Pensemos: ¿qué proyecta nuestra imaginación más que muerte y destrucción? En los aparatos donde nuestro imaginario se condensa, el cine, la literatura, el teatro, las series, ¿qué idea de futuro aparece? La hecatombe. Vivimos al borde de un futuro de muerte total, vivimos inmersos en la inminencia del desastre. Nos dicen que si salimos nos morimos. Pero si no salimos también, camaradas. Tres nenitos wichis se murieron de hambre este fin de semana, como murieron sus ancestros, víctimas del saqueo más atroz, del genocidio más incesante. Vivimos sobre un cementerio y vamos, no como individuos sino como especie, a otro. Miles de viejos mueren descartados como mierda en el centro del mundo, ahí donde el dinero se junta pero no alcanza para salud pública. Una extinción masiva de especies está sucediendo en este mismo instante. Para algunas hay tregua. Para nosotres no. El tirano, este capitalismo tardío que no tiene afuera, no hay nada afuera de él ya, nos lleva a la muerte total, de todes, de todo. No lo permitamos. No nos entreguemos a una vida online que sea sencillamente una continuidad de lo mismo. Estamos quietos, aislados en un tiempo que se vuelca sobre sí mismo. Al fin y al cabo, es una forma de tregua. Sintamos. Pensemos. Digamos no. No lo hagamos si preferimos no hacerlo. Podemos dejarle a nuestres hijes y nietes un futuro, un tiempo para que la vida de elles tenga lugar y no sea en una roca muerta en la que tengan que pagar, si es que logran vivir, por el agua y el aire. El tirano está en bolas. Es un monstruo que se devora todo para seguir siendo. Que no sea. CCK.
Acerca de Gabriela Cabezón Cámara
Gabriela Cabezón Cámara es autora de las novelas Las
aventuras de la China Iron (2017) y La Virgen Cabeza (2009);
de las nouvelles Romance de la negra rubia (2014) y Le
viste la cara a Dios (2011); de las novelas gráficas Y su
despojo fue una muchedumbre (2015) y Beya (Le viste la cara a
Dios) (2011) –ilustradas por Iñaki Echeverría– y de los relatos Sacrificios (2015).
Estudió Letras en la UBA. En 2013 fue escritora residente en la Universidad de
California en Berkeley. Desde entonces, coordina talleres y clínicas de
escritura. Trabajó como editora del suplemento Cultura de Clarín, y actualmente
ejerce el periodismo de manera independiente, colabora con medios como Crisis,
Página/12, Fierro, el blog de Eterna Cadencia y la revista Anfibia.