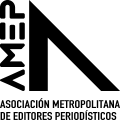Por Gisela Mancuso
La plaza de los Mataderos evoca el nombre del barrio. Está ubicada entre Timoteo Gordillo, Tapalqué, Bragado y Lisandro de la Torre. En el centro está emplazado el busto del payador Gabino Ezeiza, del escultor Hilario Vozzo.
Gabino Ezeiza fue reconocido por la destreza con que improvisaba y por sus payadas. Se vinculó con Leandro N. Alem e Hipólito Irigoyen.
No hay payadas ni payadores. Solo un busto inmóvil que evoca una alegría que existió. Hoy solo se trata de una gran desolación. Es domingo. Es un día gris.
También es gris este lugar de domingo.
En la plaza De los Mataderos, el silencio se disputa una estadía con el canto de algunos pájaros. Los árboles salteados, pocos, para una plaza que pretende ser un espacio en el que el aire sea más puro, donde prepondere el verde sobre el barro y el adoquín.
Un patio de juegos, artificial, desmantelado, en el que solo quedan, por ahora, rectángulos de pasto sobre el cemento. Pasto artificial y podrido.
A pesar de eso, se abre un camino en la oscuridad del lugar, rodeado de casas enrejadas, cuando la mirada se me enciende ante un papá que entra con su nena al patio de juegos, donde subsisten unos caños, y él le enseña cómo usar su molinete de astas naranjas. Enseguida, como en ese sector hay solo tornillos y clavos que sobresalen de los viejos juegos, el papá la lleva a una mesa, frente al bebedero, y le explica que hay que elevar la mano para que el viento haga girar su molinete.
Una mujer también imprime sus huellas en la tierra, el pasto y los caminos de adoquines de la plaza. Entrena, corre postas, y descansa en la esquina en la que el viento sopla más fuerte. A lo lejos, lejos de la plaza escuálida, a la que le falta verde y sol, un perro ladra y parece que los ladridos viajaran, cuadras y cuadras, por una trompeta que desemboca el sonido en la desatención de este espacio.
Recuerdo que hace algunos años, aquí mismo, sucedió una crónica diferente: un hombre me contó sobre los complejos habitacionales, sobre los peligros de la zona, en tanto unos vendedores de carne, desembolsaban reses pegajosas para lavarlas en el bebedero antes de venderlas.
Y hoy, lejos de ese tiempo, se sucede otro tiempo en el que la desolación subsiste, si no fuera por ese padre que sube a la hija en sus hombros en dirección hacia el otro patio de juegos, el más moderno, con estructuras de madera. Alta, más alta que su papá, en el camino, la nena eleva el molinete como si fuera una espada de super-heroína.
Y es, a mi vista, como su primer asombro, porque las astas desaparecen con la fuerza del viento que se encoleriza aún más para ella.
Sobre Bragado, en la esquina del complejo de viviendas, una capilla del gauchito Gil con ofrendas encerradas con candado, lazos y retazos rojos y flores naranjas engarzadas en la puerta.
Y me voy. Me voy sin dejar otra ofrenda que mi visita y mis anotaciones, el asombro ante la desolación, la experiencia del asombro de esa nena que este domingo fresco y nuboso, con su inocencia, resinifico la vida aun en epicentros de años y años de abandono
y de desidia. Alguien me llama o le contesta a lo que manuscribí: un pájaro canta fuerte. Canta fuerte y ya no se escucha al perro que ladraba desde muy lejos.